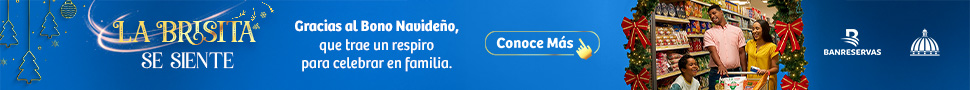En un artículo del pasado viernes 12 de septiembre (Loma Miranda y el populismo anticonstitucional) publicado originalmente en el diario Hoy y reproducido en acento.com.do, Eduardo Jorge Prats interpreta y refuta un texto de mi autoría publicado en este medio bajo el titulado Loma Miranda: los límites del constitucionalismo. En su discurso, Jorge Prats trata de enmarcar mi posición como “populismo anticonstitucional”, que describe como una peligrosa visión totalitaria que pretende resolver violentamente las diferencias políticas, y se opone a los arreglos institucionales diseñados para arbitrar esas diferencias. De igual modo, su escritura sugiere que mi posición está animada por alguna objeción a la industria minera. Respecto de esto último, cabe resaltar que eso es material para otro debate, relacionado con el modelo de desarrollo, la sostenibilidad ambiental y la política minera.
En un artículo del pasado viernes 12 de septiembre (Loma Miranda y el populismo anticonstitucional) publicado originalmente en el diario Hoy y reproducido en acento.com.do, Eduardo Jorge Prats interpreta y refuta un texto de mi autoría publicado en este medio bajo el titulado Loma Miranda: los límites del constitucionalismo. En su discurso, Jorge Prats trata de enmarcar mi posición como “populismo anticonstitucional”, que describe como una peligrosa visión totalitaria que pretende resolver violentamente las diferencias políticas, y se opone a los arreglos institucionales diseñados para arbitrar esas diferencias. De igual modo, su escritura sugiere que mi posición está animada por alguna objeción a la industria minera. Respecto de esto último, cabe resaltar que eso es material para otro debate, relacionado con el modelo de desarrollo, la sostenibilidad ambiental y la política minera.
Ahora bien, lo más importante para la discusión que nos ocupa es que el texto de Jorge Prats resalta una visión de la democracia desprovista de contenido político. Para Jorge Prats la democracia se reduce al respeto a una institucionalidad inspirada en los valores del liberalismo moderno, siendo el principal, la supremacía de la constitución. Mi crítica a esta visión es que oculta las relaciones de poder que dan origen a cualquier arreglo institucional. Más aún, esta visión trata como un bien objetivo y trascendente el orden institucional que representa intereses particulares y subjetivos.
Para entender mejor este aspecto, es preciso que vislumbremos ¿qué es lo político? Y luego ¿es posible enmarcar lo político a un ordenamiento institucional dado?“Cualquier ordenamiento institucional es producto del juego político entre los diversos actores sociales, económicos, políticos, etc., y en este sentido, ese ordenamiento refleja las relaciones de poder y la correlación de fuerzas existentes en un momento dado”.
En 1927 Carl Schmitt publicó su ensayo El concepto de lo político, en el cual señala que lo político es una intensidad de las relaciones humanas caracterizada por la posibilidad del enfrentamiento violento entre distintos grupos humanos. Lo político, según Schmitt, tiene sus propias reglas basadas en la oposición de amigo-enemigo, y constituye el aspecto que marca la pauta en las demás relaciones sociales. Ahora bien, la posición de Schmitt tiene dos grandes limitantes: i) el autor no es capaz de conceptualizar de dónde surge la posibilidad del conflicto; y, ii) tampoco es capaz de aproximarse críticamente al conflicto amigo-enemigo, sino que lo acepta como una realidad absoluta.
Para superar los límites de la visión de Schmitt, me auxiliaré de otros dos alemanes que sí fueron capaces, dentro de sus épocas respectivas, de apreciar los aspectos que permanecieron ocultos para Schmitt, me refiero a Karl Marx y Hannah Arendt.
Quizás el aspecto más importante de la teoría de Marx es que, siguiendo la tradición de Hegel, pudo apreciar el valor epistemológico del trabajo. El trabajo humano nos permite entender la necesaria interdependencia entre los seres de nuestra especie. Si algo caracteriza la condición humana es que dependemos del otro para poder ser. Tanto la conformación como la satisfacción de nuestros deseos y necesidades están atadas a las relaciones sociales en que nos desarrollamos. Así, el otro es la condición vital de nuestra propia existencia como seres humanos. Sin embargo, esas relaciones están atravesadas por relaciones de poder de diversos tipos que impiden al ser humano una interaccción armónica con el otro. Marx reconoció la dominación de clases como la relación de poder más extrema en el capitalismo de su tiempo, ya que de esa manera los bienes y las ideas producidos socialmente quedaban bajo el control y disfrute casi exclusivo del grupo dominante. Contrario a Schmitt, Marx asumió que estos antagonismos no tenían que ser así eternamente y propuso la posibilidad y la necesidad de superarlos.
Por otro lado, Hannah Arednt, trabajando después de los otros dos, retoma la búsqueda del origen del antagonismo político, y lo encuentra en la diversidad humana. Las sociedades humanas, señala esta autora, están compuestas por seres diversos. Nuestras opiniones, deseos, valores e ideas no solamente son distintas, sino que varían con el tiempo. El conflicto es inevitable, ya que no hay forma de imponer un pensamiento único. Ahora bien, contrario a Schmitt, Arendt asume la política como el espacio donde podemos formar acuerdos contingentes tendentes a expresar el conflicto de una forma que no implique aniquilar al adversario, sino derrotarle momentáneamente. Sin embargo, Arendt nos advierte que en el momento en que un triunfo político se traduce en un orden institucional permanente, en el que las decisiones son un simple juicio técnico, se clausura la política, y con ella la posibilidad de la democracia (que es una forma política).
Así, los seres humanos estamos marcados por la alteridad. Somos diversos, por lo que no es posible un pensamiento único. Sin embargo, somos mutuamente dependientes de la existencia y el trabajo de los demás, por lo que nuestra propia condición nos exige un ordenamiento de las relaciones humanas, que irónicamente es imposible. Es en ese espacio (entre la diversidad de intereses y posiciones, de un lado, y la interdependencia, del otro) donde surgen las relaciones de poder y dominación, así como la política que es el quehacer mediante el que decidimos nuestras diferencias.
Ahora bien, ¿es posible reducir ese espacio a través de arreglos institucionales? Resulta que cualquier ordenamiento institucional es producto del juego político entre los diversos actores sociales, económicos, políticos, etc., y, en este sentido, ese ordenamiento refleja las relaciones de poder y la correlación de fuerzas existentes en un momento dado. Más aún, cualquier ordenamiento institucional representa una visión ético-política particular que puede ser la opinión del grupo políticamente dominante o una combinación de visiones de los grupos más influyentes. No obstante, nunca podrá ser una visión que represente la totalidad de las visiones existentes, por dos razones: i) las relaciones de poder social, económico, etc., le dan mayor capacidad de influencia a algunos grupos que a otros; y ii) las opiniones, intereses y voluntades en juego son muy diversos y varían con el tiempo, por lo que incluso frente a los grupos dominantes, cualquier orden institucional se vuelve obsoleto a medida que pasa el tiempo.“Necesitamos un orden institucional plural, incluyente y más justo, que sea capaz de enfrentar las relaciones de poder y dar prioridad a los grupos más vulnerables e históricamente excluidos”.
En el caso particular, el orden jurídico dominicano es fruto de un sistema excluyente, corrupto e injusto. Asimismo, se trata de una institucionalidad creada para satisfacer las necesidades de una élite económica, política y religiosa encabezada por los dirigentes del PLD, por lo que no refleja valores ético-políticos con los que se pueda identificar la mayoría de las personas. Debemos recordar que durante el proceso de promulgación de la constitución de 2010 se generaron grandes debates que fueron resueltos por la fuerza. No solo se ignoró la demanda muy popular de una asamblea constituyente, sino que se ignoraron demandas sectoriales importantes como el derecho de las mujeres a decidir sobre el embarazo, el matrimonio igualitario, etc. Igualmente, se impuso una reingeniería del Estado, creando nuevos órganos y tribunales, cuya composición fue dejada, indirectamente, en manos de un único partido que controla el Ejecutivo y el Legislativo (y ahora todas las “Altas Cortes”). Todo lo anterior demuestra cómo el orden institucional dominicano carece de legitimidad, por cuanto solo representa los intereses de una pequeña élite.
Cuando se pretende que todos los conflictos sociales se subordinen al orden institucional establecido, sin permitir el cuestionamiento de ese orden, se asegura el triunfo político del grupo que impuso ese orden institucional (en nuestro caso el PLD y los sectores que representa). Asimismo, se perpetúan las relaciones de poder que ese orden refleja. Esa visión apolítica de la política tiene como objetivo esterilizar el debate e imponer un régimen tecnocrático que bien podría desembocar en el totalitarismo.
Volviendo al caso de Loma Miranda, cabría preguntarse ¿Por qué el ordenamiento institucional debe dar prioridad al derecho a la propiedad privada de Falcondo? ¿Por qué no dar prioridad al derecho a decidir colectivamente sobre nuestros recursos naturales, o a los derechos colectivos a la salud y a un medio ambiente sano? Cualquier respuesta a esta pregunta es necesariamente política, no jurídica. Claro que lo jurídico, lo económico, lo ecológico deben informar la decisión política, pero ello no le quita su carácter político, puesto que la decisión versa sobre la correlación de fuerzas en la sociedad: ¿quién decide sobre Loma Miranda?
La imposibilidad del gobierno de dar una respuesta convincente a esta última pregunta revela la crisis de representación por la que pasa el orden institucional dominicano. Esta crisis se debe a la falta de legitimidad antes mencionada. Así, una institucionalidad fundada en una visión ético-política incluyente y que representara un espectro de intereses mucho mayor, tendría más legitimidad y no se enfrentara a la oposición que hoy genera la decisión de Danilo Medina.
Este es justamente uno de los límites del constitucionalismo que defiende Jorge Prats, con el que pretende convencernos de que una vez un ordenamiento institucional ha sido establecido, debemos olvidar que el mismo refleja unas relaciones de poder específicas y una visión ético-política particular, y que debemos aceptarlo como si fuera un conjunto de normas objetivamente “buenas”.
Como distinta a esa visión, me parece que debemos rescatar lo político como el vínculo fundante de lo social. Necesitamos un orden institucional plural, incluyente, más justo, que sea capaz de enfrentar las relaciones de poder y dar prioridad a los grupos más vulnerables e históricamente excluidos. En otras palabras, se trata de un orden institucional que en vez de concentrar el ejercicio del poder en unos órganos estatales controlados por un grupo particular, amplíe constantemente la base de personas que ejerce el poder, mediante mecanismos decisorios directos (por ejemplo referendos) y desconcentre la actividad del Estado. Asimismo, ese ordenamiento debe saberse contingente y sujeto a los cambios que demande la democratización constante de las relaciones sociales.