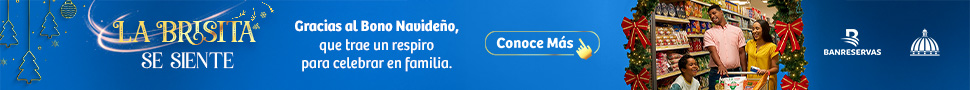Los 10 hombres se ponen sus overoles de polipropileno blanco, cierran las cremalleras y luego se ponen los guantes de látex. Algunos se amarran bolsas de plástico alrededor de sus tenis. Otros fabrican mortajas blancas con gorros médicos improvisados.
Los 10 hombres se ponen sus overoles de polipropileno blanco, cierran las cremalleras y luego se ponen los guantes de látex. Algunos se amarran bolsas de plástico alrededor de sus tenis. Otros fabrican mortajas blancas con gorros médicos improvisados.
Estos son sus “blouz mÚ”. Sus batas de la muerte.
Un trabajador saca un paquete de cigarrillos mentolados del bolsillo y se los ofrece. Vueltas de mano abren una botella de ron, echa la cabeza hacia atrás tomando un trago y se lo da al hombre que está a su lado, que hace lo mismo. Se están preparando para la espeluznante tarea que les espera.
Son las 11 de una calurosa mañana de septiembre y los hombres han venido a recoger a los muertos no reclamados, abandonados en las morgues de la principal funeraria de la Rue de l’Enterrement, el Camino del Entierro, en el centro de la ciudad.
La calle está llena de bares y solares vacíos, donde hombres con sandalias plásticas observan madera para los ataúdes hechos a mano, así como las enormes paredes de la prisión más grande del país y el perímetro pintado de vivos colores de College Bird, una escuela privada donde el exdictador FranÁois Duvalier envió a sus hijos.
Al igual que el país en sí, el Camino del Entierro se extiende entre aquellos que lo tienen todo y aquellos que no tienen nada. Incluso las funerarias más modestas ofrecen servicios a partir de 1,100 dólares, mucho más allá de la capacidad económica de la mayoría de los haitianos, que viven con 2 dólares al día o menos.
No importa qué tan rico en amor puedan ser, la mayoría de las personas no pueden pagar esas tarifas. Y así, los cuerpos de sus hijos y madres esperan aquí tanto tiempo que sus rostros se derriten, su piel se deshace. Están apilados uno encima del otro en montones horribles y húmedos que se asemejan a las pinturas medievales del purgatorio. Los hombres que finalmente han venido a rescatarlos no son amigos o parientes. No conocen sus historias individuales. Pero reconocen la pobreza. “No tuvieron oportunidad”, dice RaphaÎl Louigene, el líder fornido y de suave voz del equipo funerario. “Pasaron sus vidas en la miseria, murieron en la miseria”, agregó.
Fundación St. Luke
Louigene y los demás hombres trabajan para la Fundación St. Luke para Haití, una organización caritativa que comenzó en el año 2000 para ayudar a los más pobres del país. Fue iniciada por el jefe y figura paterna de los hombres, Rick Frechette, un sacerdote y médico católico estadounidense.
Durante la última década, el equipo ha venido a recoger a los muertos abandonados para enterrarlos en un cementerio distante. No hay lápidas. Pero San Lucas está tratando de ofrecer un mínimo de dignidad: una mortaja, un ataúd, una tumba, algunos himnos edificantes y oraciones solemnes. Antes de que el equipo funerario interviniera, los cuerpos desordenados eran arrojados al desierto, en pozos gigantes o simplemente quedaban a la intemperie.
Para la mayoría de los hombres, esta es una pequeña parte de su trabajo. Participan en las escuelas de fundaciones, supervisan trabajos de construcción y responden a emergencias como el devastador huracán del año pasado que son endémicas en Haití. Louigene, de 35 años, es un trabajador social en el peor barrio indigente del país, ayudando a las mujeres a abrir pequeños negocios en el mercado y arreglar los techos que gotean en sus casas. Su teléfono suena incesantemente con llamadas para solicitar ayuda. Pero una gran parte de sus días los dedica a atender a los muertos. Él lo ve como otra responsabilidad de su llamado a la justicia social.
“¿Cuántos años hemos hecho esto? ¿Pueden imaginarse?”, dice. “Los ponen como si fueran basura. No es justo.”
Como la mayoría de los haitianos, los hombres están íntimamente familiarizados con la muerte en formas en que los norteamericanos no lo han estado durante casi un siglo. Conocen a personas cuyas vidas se ven truncadas por la violencia o las enfermedades de fácil tratamiento: disentería, neumonía, desnutrición y, más recientemente, cólera. Las complicaciones del embarazo y el parto aumentan el costo.
Este ha sido el caso en Haití por décadas. Después del devastador terremoto de 2010, que causó la muerte de 220,000 a 316,000 personas, los líderes mundiales prometieron finalmente ayudar al pequeño país a “reconstruirse mejor” y cambiar eso. A pesar de la ayuda de miles de millones de dólares, Haití se ha reincorporado a su estado de profundo desempleo, una red de seguridad social raída y hecha jirones, corrupción y pobreza cáustica. Uno de cada cuatro haitianos sufre de hambre crónica.
Todos los hombres en el equipo funerario crecieron pobres. Muchos eran huérfanos. Se ven a sí mismos en los cuerpos que recogen, especialmente en los niños.
Esta mañana de septiembre, hay 14 niños en la morgue. No hay repisas, los cadáveres están amontonados uno encima del otro en el piso de una habitación tipo mazmorra. En una esquina se levanta una pila de siete. Algunos usan pañales. Otros, como el niño pequeño con una camiseta azul y pantalones cortos a rayas, parecen vestidos para una salida dominical. Los hombres sacan sus cuerpos descongelados, uno por uno, mientras las moscas vuelan. Los colocan como piezas de rompecabezas en tres ataúdes. Es una decisión económica, pero verlos abrazados les da un consuelo extraño: no están solos.
“A veces, lloro”, dice Louigene, deteniéndose para darse otro trago de ron. “Estos niños… no tenían dinero para medicamentos, para comida. Eso me hace triste. Esto es lo que ocurre cuando no hay desarrollo “. Todos esos niños tenían nombres, familias e historias, sin importar cuán cortas fueran sus vidas. Uno de ellos era Mackenley Joseph. Tenía solo 10 meses y era amado por sus padres. Los hombres nunca lo sabrán. Para ellos, él es solo una víctima más de “mizè”, la miseria.
(+)
LA FUNERARIA ZENITH
Unas pocas puertas más abajo se alza la gran dama de la calle: el Funeraria Zenith, de color rosa y con pilares. Los deudos que cruzan sus puertas tintadas son recibidos por una recepcionista delgada como un lápiz de nombre Dieula (Dios está aquí) y hay una sala con cristales de ataúdes con olor a amoníaco. En la parte posterior del edificio se encuentra la oficina de administración, donde, dependiendo de la hora del día, se sientan el señor o la señora Louis, los esposos dueños del negocio. Ambos son ruidosos y obesos, y regularmente ambos explotan con una risa estruendosa.
Una campana de botones de oro se encuentra al final de un escritorio de banquero desordenado, y lo hacen sonar con gusto para convocar al personal. Al lado hay una escultura de piedra rota que dice: “Bienvenidos todos”. El negocio de la funeraria ha tratado bien a los Louis. Tienen otros dos salones en el norte del país, y están criando a tres hijos y construyendo un nuevo hogar en el exclusivo barrio de Peguy Ville. La muerte es un recurso particularmente abundante aquí. La esperanza de vida de los haitianos es solo de 63.4, casi 12 años por debajo del promedio de América Latina y el Caribe. La funeraria ofrece muchos paquetes para los dolientes. El servicio más caro viene con una limusina y un autobús para los huéspedes. Cuesta alrededor de 8,000 dólares. Pocos en Haití tienen esa cantidad de dinero.
La mayoría toma una opción más barata, que todavía incluye fotos profesionales, un coche fúnebre, flores y una pequeña banda de música llamada “fanfa” para dar una serenata al cadáver en su ataúd abierto y llevar la procesión al cementerio. Incluso con la opción más barata, muchas personas pobres se endeudan para pagar el funeral de un ser querido.
Otros optan por la vergu¨enza en lugar de una deuda devastadora, el lugar de aceptar el servicio. Los Louis siempre han tenido problemas de clientes que abandonan a sus seres queridos en los cuartos fríos de la funeraria. La pareja solía enviar los cuerpos abandonados a la morgue pública de la ciudad, en el hospital general, a dos cuadras de su negocio. Una vez que el hospital se cerró en 2015, el arreglo se revirtió.
El hospital ahora envía cuerpos a la sala fúnebre de la pareja. En teoría, el hospital le paga a la pareja hasta 20 dólares para almacenar cada cuerpo.