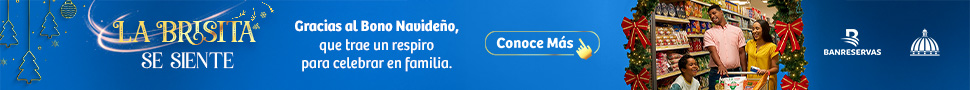Fernando Álvarez Bogaert.
Sin que fuera una invocación, muchos menos una aspiración, nos encerraron en un sistema de vida en el que lo único importante es el tiempo presente, que se manifiesta en el predominio de lo instantáneo y simultáneo, en el exagerado consumo, en la falta de reflexión y en la ausencia de acciones que vayan en la dirección de construir el futuro. Nos encerraron en la cultura de la urgencia. Sin que nos diéramos cuenta, absorbieron, de manera silenciosa y continua, nuestras energías y propósitos de vida creando disímiles y distintos efectos negativos de índole materiales y, sobre todo, devastadores trastornos emocionales. El tiempo presente se hizo dios entre nosotros.
Cerramos las puertas y ventanas del porvenir y anclamos en una inmediatez que lo apabulló todo. Y esas mismas urgencias, provocadas por el imperio de un modelo económico y social que únicamente privilegia el ahora, admiten lo que acontece como algo normal y lógico dentro de la inestable situación económica en la que se desenvuelve el mundo en que vivimos.
Las urgencias impiden vislumbrar posibilidades y maneras distintas y disímiles de enfrentar al mundo y a los ordinarios días. Este estado de conducencia, asimismo, no se detiene en el individuo, alcanza a diferentes instituciones administrativas del Estado y del sector privado, constituyéndose no en una mera moda, sino en una forma de vida que traspasa la tradición, preservadora legendaria del futuro.
Para explicitar esta situación, que ha determinado el presente y, más que nada el rumbo de nuestra forma de vivir en las últimas dos décadas de manera disruptiva y sin descanso, el mejor ejemplo los tenemos en las tareas a cumplir como persona inserta en esta sociedad, moderna, interconectada, estructurada a imagen y semejanza de las grandes urbes, a sabiendas de las desigualdades extremas que existen dentro de ella. Los ciudadanos tenemos que cumplir con contratos establecidos: servicios energía, agua, trasporte, teléfono, cable, alimentación, educación, salud, etc. Tal parece que se redujera el vivir a una red de acciones bien ordinarias. Ir tras de llenar esas necesidades, de dar cumplimiento a lo contraído, conduce, irremediablemente, a ver a la vida de otro modo. De ahí que una de la consecuencia inmediata, y que alcanza a una buena parte de la población, es la imponer una modalidad de vida temporal, de excepción, como si fuera la regla, la norma.
El estado donde predomina la urgencia, como modo de conducencia de la vida colectiva, no hay elección verdaderamente libre, aunque el sistema democrático la contenga y contemple como uno de sus ejes cívicos fundamentales. Nos consolamos creyendo lo contrario. No hay elección, satisfacer las urgencias inmediatas lo impide. Se estrecha el horizonte económico y social, pues se carece de objetivos y de metas. La cultura de lo instantáneo, la velocidad y la inmediatez no da tregua, se impone como conducta abarcadora.
Y más grave, los responsables de la conducencia de la sociedad, entre los que se destacan los actores políticos, tienen la mayor culpa de este estado de vida, pues en lugar de detenerse, y de manera serena contemplar el fluir de los acontecimientos para buscarles soluciones de largo alcance se dedican a apagar fuegos, a poner remiendo, impulsando con ello un clientelismo y coyunturalismo que se impone de manera implacable sobre la sociedad. Es una actitud que engaña, sin que fuera intención explícita, al otro y al sí mismo.
Desde luego, una de la conclusión que arribamos sin muchos esfuerzos es la siguiente: dado que el estado de urgencia conduce, precisamente a llenar las urgencias, el espacio para la reflexión, indispensable para el diseño y aplicabilidad de cualquier proyecto de futuro, se restringe, se vuelve exiguo, y se genera un proceso que puede desembocar en crisis mayores que la misma que significa el estado de urgencia permanente, esto es , lo que se admite como fórmula salvadora se convierte en instrumento der desastre. De modo, pues, el imperio de la urgencia más tarde que temprano se devora a sí misma, no hay otra salida, pues trata de un estado anormal.
Otra de las c grandes consecuencias que genera el imperio de la urgencia, en el que vivimos, es que no hay tiempo para lo personal profundo, nada se disfruta, porque la urgencia es para cubrir urgencias.
El estado de emergencia, otra consecuencia, no produce equilibro en las relaciones múltiples de las sociedades modernas por lo que se dificulta, grandemente, establecer las prioridades futuras porque, y esto es substancia genuina e íntima de la naturaleza de esta cultura, no acepta prioridades, y no acepta prioridades porque la existencia de éstas presupone reflexión, planificación y proyección, y nada de esto tiene cabido en lo urgente. Lo urgente responde a una sola cosa: a la necesidad de satisfacer lo inmediato.