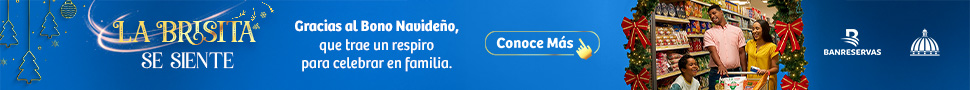“Aquí uno ve lo que ve y se calla”, dijo mirando hacia los lados un joven flaco y greñudo. Teme a algo o a alguien. Pide que nadie cuente haberlo visto y vuelve a su choza entre el humedal que colinda con la playa inhóspita donde hace 18 meses mataron al conservacionista Jairo Mora, de 26 años, una noche en la que intentaba rescatar huevos de las enormes tortugas baula que llegan a playas del Caribe de Costa Rica.
“Aquí uno ve lo que ve y se calla”, dijo mirando hacia los lados un joven flaco y greñudo. Teme a algo o a alguien. Pide que nadie cuente haberlo visto y vuelve a su choza entre el humedal que colinda con la playa inhóspita donde hace 18 meses mataron al conservacionista Jairo Mora, de 26 años, una noche en la que intentaba rescatar huevos de las enormes tortugas baula que llegan a playas del Caribe de Costa Rica.
El juicio por el asesinato de Mora está en el tramo final. Quedan días para que se conozca la sentenciasobre los siete acusados y la playa de Moín, que toma el nombre del principal puerto de Costa Rica, a 11 kilómetros, estaba solitaria el pasado sábado, como casi siempre. El muchacho apenas acepta contar dónde vive una tal María que puede indicar el sitio donde Jairo murió en junio del 2013 después de ser golpeado. Él quería rescatar los huevos de las tortugas baula para después liberar a los animales, y sus atacantes querían llevarse los huevos para venderlos como afrodisíacos y bajo la premisa de que son sabrosos. “Por allá”, señala con dejadez, y vuelve a lo suyo.
Ahora los saqueadores de huevos están solos. Con Jairo cumplieron la amenaza de muerte y nadie más siguió haciendo el trabajo que él lideraba con cooperantes extranjeros, con una ONG conservacionista y el apoyo de una familia que ahora solo tiene un refugio para aves y mamíferos. Solo está la playa gris, los cocoteros, el bosque y una línea ferroviaria casi en desuso. En este mes de enero, ni siquiera llegan las tortugas; no es temporada.
Todos saben que esto es zona de narcotráfico. Hay alguna choza metida entre los árboles y algún paseante valiente que aprovecha la luz del día. Venir de noche acompañado de cuatro chicas, como hacía Jairo Mora para rescatar huevos recién puestos, es un acto peligroso que nadie está dispuesto a repetir. Nadie niega que algo de temerario tenía el joven de 26 años cuyo nombre dio la vuelta al mundo como símbolo del ecologismo —y de sus riesgos en América Latina— en un país que hace bandera y negocio turístico de esa causa.
Entre cocoteros están los restos podridos de una casa. Es la que, según las investigaciones policiales, sirvió para que los sospechosos retuvieran a tres chicas norteamericanas y una veterinaria española mientras esa noche se encargaban de Mora, quien trabajaba para la organización Widecast, asociada con el refugio que regentaba una amiga suya llamada Vanessa Lizano. Widecast ya no tiene voluntarios dispuestos a vencer el miedo y Vanessa huyó a la capital con su hijo para evitar que alguien cumpliera la amenaza de muerte. La playa ahora no tiene patrullaje policial y está lejos de convertirse en zona protegida, como pidieron los activistas en 2013 al calor del crimen de Mora.