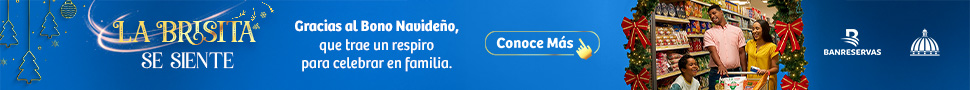La corrupción es un flagelo que castiga a los pueblos con el desvío y dilapidación de los recursos del colectivo. Existe la creencia de que este mal social ha existido todo el tiempo como parte intrínseca de la naturaleza humana, siempre dispuesta a la apropiación privada de los recursos colectivos que es una de las formas de definir la corrupción.
Sin embargo, la corrupción en su vertiente administrativa se estimula y se reproduce dentro de ciertas condiciones sociales estructurales, llegando a tomar dimensiones sistémicas dentro de las estructuras sociales, económicas y políticas, tal como sucediera en la República Dominicana.
2.- El contexto global neoliberal
En los tiempos actuales que vive la humanidad, la corrupción es una función y un instrumento que responde a los intereses sociales que emergen en las naciones donde se aplican políticas públicas y privadas que fomentan la formación de grupos y redes de intereses particulares que conforman la sociedad.
En los países del tercer mundo, como son los latinoamericanos y del Caribe, como la República Dominicana, la corrupción administrativa se ha agravado y expandido en las últimas décadas, como consecuencia del nuevo contexto mundial caracterizado por el predominio de la doctrina económica neoliberal contenida en la “estrategia de la globalización”.
Luego de la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, encabezada por Rusia, se impuso en el mundo el régimen económico neoliberal del “libre mercado”, asumido por la mayoría de los países y fundamentado en privilegiar la Empresa privada y reducir el rol del Estado, lo que se entiende como el minimalismo del aparato estatal.
De esa manera, el sistema de intercambio económico entre las naciones se fortaleció y se consolidó dentro del “libre mercado” como sistema único de realización de la economía, a través de la Empresa privada. De ahí que la economía neoliberal impone como regla la privatización y un estado de derecho dirigido a la preservación y reproducción del capital, haciendo de la Empresa el centro de donde emanan las políticas públicas y también los grupos de poder fáctico. El Estado queda limitado a un aparato regulador y supervisor de las leyes, sobre todo de aquellas de interés de la Empresa.
En se contexto todo acto humano se vuelve mercancía que se vende y se compra con el fin de maximizar, en el intercambio entre empresas, los beneficios para acrecentar y acumular dinero que se convierte en capital que de esa forma se reproduce con su inversión y reinversión, aplicando para ello los avances e innovaciones tecnológicas, combinados con nuevos métodos de trabajo más eficientes y nuevos y más recursos naturales.
A partir de esa forma de establecer la relación Estado y Empresa, desde el interior de la Empresa emergen los grupos sociales de poder que se legitiman mediante el criterio fáctico de la propiedad, quienes proceden no solo a maximizar beneficios a través de las empresas dentro del marco jurídico que define lo permitido por la ley, sino que exploran mecanismos extralegales en la búsqueda del objetivo de acrecentar la riqueza de la que se apropian utilizando, entre otros, esos mecanismos de la corrupción, que en ocasiones violentan las normas y reglamentos del comercio internacional.
En esa dinámica extrema del capital, los empresarios se asocian con la clase política manejadora de los poderes del Estado, en una simbiosis donde se confunden y se funden los roles de empresario y de político. Mientras en las sociedades modernas se aplicó el criterio de la “especialización y diversificación de funciones”, que hacía que el empresario se dedicara a la empresa y los políticos a las funciones del Estado, en esta fase del “libre mercado” neoliberal desregulado, se tiende a fundir ambos roles, de manera tal que los empresarios se convierten en políticos y los políticos se convierten en empresarios. La política se hace también negocio, corrompiéndose el criterio sociológico de la “especialización de funciones”.
Esa distorsión funcional y estructural está detrás del proceso que también se produce en ese nuevo contexto de “vaciamiento de valores”, así como el de la corrupción, procesos que definen otro estilo de vida carente de ética y de honestidad y dirigido al “consumismo” funcional. Con el “vaciamiento de valores” la lógica del capital entra en una fase que fuera denominada por el Papa Juan Pablo II como el “capitalismo salvaje”.
3.- La pérdida de valores
A medida que esa dinámica se echa a andar, la ambición por el dinero y su maximización se convierten en el valor central de la vida humana, produciéndose ese proceso de “vaciamiento de valores humanos”. La vida humana queda vacía de los valores que han de guiar la conducta humana: valores institucionales como la democracia y la libertad; y valores personales de respeto a la persona, de la honradez y de la honestidad, los cuales se debilitan o se desvanecen originándose la “anomia social”, la incertidumbre y un dramático caos social.
El mundo de los valores humanos, entonces, se ve sustituido por el “dios dinero” y por la ambición de acumular riquezas habidas y mal habidas, así como por aquellos valores que incitan al consumo de cosas que responden no a necesidades humanas naturales, sino a puras preferencias creadas por el mercado, las cuales siguen los dictados de la ética del “consumismo” de bienes y servicios desechables a manera de mantener el ritmo acelerado de la nueva dinámica económica de producción y consumo.
De ese modo se ausenta la presencia de la ética como disciplina que ha de ocupar la primacía en la conducta humana, al momento de armonizar los criterios para la elección racional entre lo bueno y lo malo, lo permitido por la ley y las buenas costumbres, así como por los medios disponibles o factibles y los recursos eficientes, de modo que se garantice una más sana y pacífica convivencia humana.
La sana convivencia social, a consecuencia del vacío de valores, es desplazada con frecuencia por la conducta violenta y agresiva, dirigida contra los demás, contra las instituciones y también contra las autoridades, las cuales muchas veces se ven atrapadas por la vorágine que impone la ambición por el dinero fácil y por el mercado de la violencia, al que también se integran las mismas autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes.
Por esas razones vemos como la delincuencia y la criminalidad se han hecho cada vez más acuciantes, haciendo la vida, en el caso dominicano, más insegura en medio de una sociedad que parece avanzar hacia su destrucción por la violencia que genera el nuevo orden que ha impuesto la estrategia de la globalización neoliberal.
4.- Efectos locales de la globalización
En el caso dominicano como también en muchos países de las Américas, el contexto global de la economía del “libre mercado”, se manifiesta en dos problemáticas que definen al llamado “capitalismo salvaje”.
Esas dos manifestaciones son: primero, el crónico problema de la desigualdad social, la pobreza y la concentración de la riqueza; y segundo, la devastación del medio ambiente y el desequilibrio climático que amenaza al planeta, situaciones agravadas por los efectos nocivos de la guerra global entre Oriente y Occidente y que tiene lugar en Ucrania.
Esos efectos estructurales se agravan aún más en el caso dominicano, por la dimensión que alcanzara la corrupción, la cual no solo ha tenido raíces propias en la tradición autoritaria y caudillista, sino que se ha reforzado con la fórmula brasileña de la Odebrecht acogida por nuestros gobernantes, y consistente en “sobornos, sobrevaluación de obras y financiamiento y asesoría de campañas a políticos afines”.
Esa fórmula y otros variados mecanismos fueron aplicados por las múltiples redes de la corrupción que operaron dentro del Estado, con los objetivos políticos de sustentar social y económicamente a los gobiernos y construir las nuevas clases gobernantes asociadas además a las clases dominantes.
5.- Movimientos políticos emergentes
Ese cuadro de transformaciones sociales, pero también de descomposición moral dado tanto aquí como en varios países de la América Latina, ha dado lugar, desde dentro de la dinámica del “libre mercado” desregulado, al surgimiento de movimientos políticos contrapuestos cuya confrontación amenaza la estabilidad de la democracia en los países de la región, incluyendo a los EE.UU cuya tradición democrática fuera sacudida por el “asalto” al Capitolio de parte del movimiento autoritario que encabeza Donald Trump.
5.1.- Movimientos de derecha extrema
Los resultados arrojados por la globalización neoliberal han dado lugar al movimiento impulsado por la llamada derecha extrema, movimiento que se aferra a la economía del “libre mercado” privilegiando a la Empresa con todo tipo de incentivos, al tiempo de eliminar las políticas sociales, consideradas distorsiones del mercado, para así estimular a la clase empresarial como centro de la creación de riquezas y de los empleos de calidad para la “prosperidad”.
Esos movimientos de derecha extrema y sus políticas de la privatización y devastación del medio ambiente agravan los efectos negativos de esas políticas, al tiempo de asumir una orientación autoritaria y violenta que ponen en peligro la “institucionalidad democrática” de las naciones, tal como se han manifestado en los casos del “trompismo” en los EE. UU y del movimiento brasileño de Bolsonaro en Brasil.
5.2.- Movimiento de izquierda moderada
Los mismos resultados nocivos de la globalización neoliberal generan un movimiento de rechazo de la institucionalidad del “libre mercado”, dando a lo que se ha llamado la izquierda moderada, la cual lucha por aliviar la situación de la pobreza, así como por la preservación del medio ambiente.
Con esos fines el movimiento de izquierda moderada ha aplicado, al momento de ser gobierno, un modelo económico que impulse el desarrollo sustentable, pero sin cuestionar el “libre mercado” empresarial.
En varios casos como Ecuador, Bolivia y el propio Brasil con Lula, las políticas públicas beneficiaron a la clase empresarial de esos países, fomentando el “libre mercado”, pero dándole cabida a las medianas, pequeñas y microempresas, para elevar la generación de empleos y sacar a la gente de la pobreza.
Ese movimiento de izquierda, luego de haber sido en gran medida desalojado del poder, a consecuencia de la contraofensiva que desplegara el centro hegemónico del “capitalismo salvaje”, en la actualidad se ha generalizado en buena parte de los países de la América Latina, desde Argentina, Chile, Perú, Bolivia, y más recientemente Colombia y ahora nuevamente Brasil con Lula.
Sin embargo, sobre ese movimiento que ha alcanzado el poder en esos países, pesa el estigma de la corrupción, tal como sucediera en nuestro país con los partidos políticos que se iniciaron en el poder como opciones de una izquierda moderada que aspiraba a la liberación nacional, pero que, sin embargo, cayeron en la más amplia y sistémica corrupción que se conociera en la República.
5.3.- La izquierda extrema
Otra vertiente del movimiento de izquierda asume un propósito más radical, pretendiendo alcanzar el desarrollo de las naciones, enfrentando abiertamente a las naciones hegemónicas capitalistas que auspician el modelo de economía neoliberal y que operan en forma de naciones imperiales.
En América Latina y el mundo esa izquierda extrema ha demostrado su incapacidad e ineficiencia como para tener éxito en el propósito de establecer un régimen socialista efectivo que privilegia al Estado por encima de la Empresa, dentro del marco del capitalismo. Ejemplos de esos fracasos son la propia Unión Soviética, Cuba, Nicaragua y Venezuela, los cuales se ven acosados política y económicamente por la política de bloqueo que les ha impuesto el dominio imperial.
6.- Movimiento democrático alternativo
Frente a esos movimientos surgidos en la región en el seno del régimen neoliberal y dado sus limitaciones y debilidades, toca plantearse y profundizarse la tendencia que favorece la vuelta a la idea política de la “democracia liberal” original, como alternativa a los movimientos de derecha y de izquierda.
Esta concepción de la democracia original debe armonizar la relación entre Empresa y Mercado, mediante un Estado institucionalmente fuerte y organizado, que persiga el establecimiento de una “institucionalidad” fundamentada en el respeto a la Ley como instrumento ordenador, regulador y estimulador de todos los actores sociales, políticos y empresariales para impulsar un desarrollo sano y éticamente aceptable.
Ese modelo que, podría calificarse de “social demócrata” y que, en cierta medida, en nuestro caso, está concebido en la Constitución, debe estimular con políticas racionales, éticas y transparentes, el desarrollo sustentable que dé lugar al crecimiento con prosperidad de la nación, motorizando la expansión de las empresas grandes, pequeñas y medianas, pero aplicando a la vez políticas y programas sociales que permitan superar el estado de pobreza y desigualdad agravados por las políticas neoliberales, al tiempo de mantener reducido y controlado el flagelo de la corrupción que ha estimulado el neoliberalismo y que impulsara la falsa izquierda corrompida.
Ese es el camino que debería transitar la agenda del gobierno presente. Y debe hacerlo cuidando de su eficiencia, trasparencia y honestidad, así como de la consolidación del nuevo paradigma del liderazgo racional e institucionalista, para que la política deje atrás el viejo y tradicional modelo de la “dominación personal” autoritaria y caudillista.
Ese podría ser el camino para superar las distorsiones de la desigualdad y la devastación ambiental, creadas por la “estrategia de la globalización neoliberal” y por esa vía superar el estado de corrupción y de violencia criminal reinantes, al tiempo de fortalecer la tendencia para una democracia institucionalizada y organizada.
¡Fortalezcamos, pues, la democracia social e institucional!
Enmanuel Castillo
Noviembre del 2022, Santiago, RD